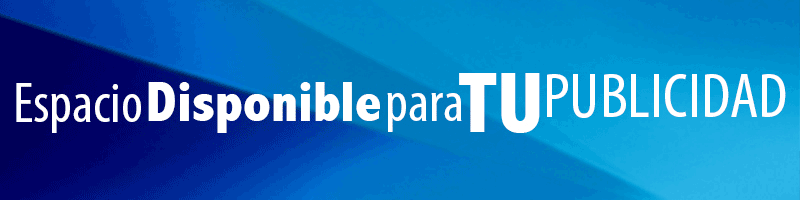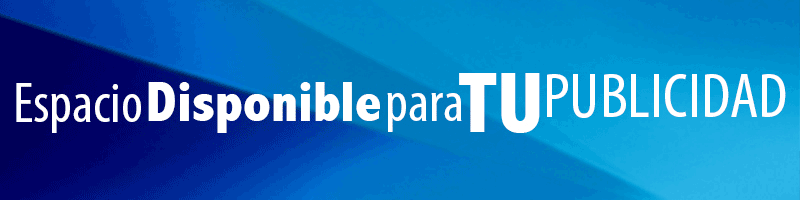

Muchas de las personas que hemos vivido en subculturas gays tenemos una costumbre intemperante y rijosa: si vemos un chico guapo –en la calle, en el metro o en la oficina– lo celebramos públicamente. Los más atrevidos se lo dicen al propio interesado, en forma de halago; los tímidos nos limitamos a comentarlo con los demás: “Qué ojos tan deslumbrantes”, “¡Qué culo tiene!”, o alguna expresión más soez y tabernaria que suele levantar las risas de los concurrentes.
Por supuesto, lo que vale para la vida real vale aún más para la vida digital: las redes sociales están llenas de gays que llenan Instagram de sus fotografías semidesnudos o que hacen altares eróticos a futbolistas, a actores de cine o a muchachos anónimos fotografiados clandestinamente en los vagones del metro.

Un hombre heterosexual, sin embargo, no puede mostrar su deseo con la misma libertad, y eso se ha ido convirtiendo poco a poco en una anomalía difícil de comprender. Es cierto que la violencia sexual hacia las mujeres es una de las heridas sociales que más sangran actualmente, pero resulta disparatado que la corrección política niegue la belleza femenina como objeto de deseo.
El deseo erótico es uno de los grandes alimentos espirituales del ser humano. O dicho de otra forma más paradójica: cosificar un cuerpo es a menudo convertirlo en algo sublime, admirable, de dimensiones divinas.
Hay un cierto feminismo –el más unidimensional– que asegura que el deseo no es bueno o malo en sí mismo, sino que hay que tener en cuenta desde dónde se produce y desde dónde se enuncia. Es decir, un hombre homosexual habla desde la fragilidad identitaria, desde la persecución histórica, desde una subcultura perseguida. Y además tiene en el centro de su deseo también a hombres, que son el eslabón duro del engranaje social. Un hombre heterosexual, en cambio, habla desde el heteropatriarcado dominador, desde las posiciones de hegemonía social, desde la violencia. Su deseo puede ser igual, pero no tiene consecuencias iguales.
Es evidente que esta división es una caricatura en sí misma. El principio de responsabilidad individual –uno de los pilares de nuestra arquitectura legislativa y ética– exige que se juzguen los actos por su valor intrínseco, por su propósito y por sus consecuencias, y nunca por su contextualización social. El deseo de un hombre homosexual, de una lesbiana o de un heterosexual son en principio idénticos, y merecen las mismas reglas de juicio. Llevando la estampa al absurdo, podríamos decir que cuando una persona bisexual manifiesta deseo hacia una mujer es exactamente la misma persona que cuando lo manifiesta hacia un hombre. Y sin embargo no se le juzga igual.

El deseo no puede ser tomado como algo maligno y reprobable. No puede ser anulado, porque en ese caso estaríamos dando una vuelta de 360° morales para llegar al mismo punto retrógrado de hace medio siglo: a la represión, al oscurantismo sexual, a la negación del instinto. A una visión religiosa del cuerpo.
Durante décadas, el cuerpo de la mujer ha estado cosificado por la imagen, por la publicidad, por la pornografía y por el pensamiento masculino. Ese feminismo del que hablábamos ha creído que lo que había que hacer era clamar contra esa cosificación, pero a mi juicio está equivocado. La cosificación es un ingrediente inevitable en el deseo, o al menos en ese deseo atávico y lejano que tanto nos define como humanos. No se puede luchar contra ella, ni se debe hacerlo. El remedio es el contrario: cosificar también el cuerpo del hombre. Romper los corsés educativos –melindrosos– que las mujeres han sufrido durante siglos y dejar que su deseo se exprese con la misma libertad que el de los hombres. En esa tarea, la comunidad LGTB –los gays en un sentido y las lesbianas en otro– tenemos mucho que aportar, pues nuestro deseo no está sometido a las mismas reglas de dominación y de desigualdad. Nuestro deseo es solo eso: deseo. Y puede ser nombrado.
FUENTE: shangay